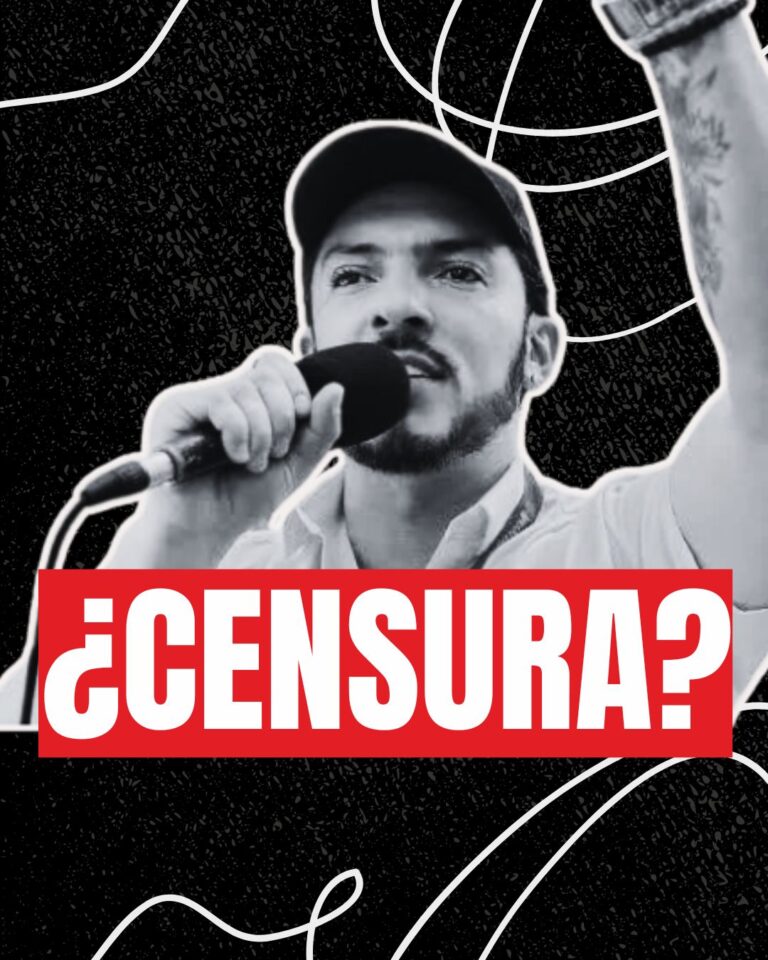El 6 de julio de 2015 entró en vigor la Ley 1761, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo y reconoció las muertes de mujeres motivadas por su género. Aunque representó un hito en el reconocimiento de las violencias basadas en género, hoy la impunidad sigue siendo alarmante: el 66% de los feminicidios permanecen impunes y solo el 33% han llegado a etapa de ejecución de penas.
El 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años que vendía dulces mientras estudiaba por las noches para terminar el bachillerato, fue violada y empalada por Javier Velasco. Cuatro días después, el 28 de mayo, falleció en el Hospital Militar debido a las complicaciones de sus heridas.
Rosa Elvira no solo fue víctima de una brutal violencia machista que Colombia, en ese momento, se negaba a reconocer; también sufrió revictimización e inacción institucional: esperó más de tres horas para recibir atención médica. Por ello, el Estado colombiano fue responsabilizado por su feminicidio.
Su nombre se convirtió en símbolo de lucha. En su memoria, el país aprobó la Ley 1761 en 2015, que por primera vez reconoció el feminicidio como un delito autónomo, buscando sancionar la muerte de mujeres por razones de género y discriminación.
Este avance colocó a Colombia como el tercer país de América Latina y el Caribe en tipificar el feminicidio, después de la sentencia histórica de la Corte IDH en el caso Campo Algodonero vs. México, que sentó precedentes sobre la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.
La jurista y promotora de la Ley, Isabel Agatón, recuerda que antes existía la Ley 1257 de 2008, que incluía el agravante por homicidio de mujeres por razones de género, pero nunca se aplicó:
“Ni siquiera en el caso de Rosa Elvira Cely, porque la Fiscalía no entendía qué significaban las muertes por el hecho de ser mujeres. Eso invisibilizó la violencia de género que sustenta el feminicidio”.
Agatón explica que esta falta de comprensión permitió imponer penas más bajas y favoreció la impunidad. Además, denuncia que muchas investigaciones por violencia de género siguen siendo archivadas: “Tal como ocurrió con Javier Velasco, quien ya tenía un proceso por la muerte de otra mujer y por acceso carnal violento”.
Entre los mayores logros de la Ley, destaca el reconocimiento jurídico de que existe una cultura patriarcal que priva de la vida a las mujeres, así como la obligación de analizar los contextos en los que ocurren estas violencias.
Pero los retos persisten. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, dos de cada tres feminicidios en Colombia quedan en la impunidad. Para Agatón, es urgente fortalecer la formación en perspectiva de género de los funcionarios judiciales, pues aunque la Ley significó un avance clave, no basta por sí sola para garantizar justicia.
“Persiste la revictimización y aún hoy vemos jueces que tipifican como homicidios simples casos que claramente son feminicidios. Esto también es violencia institucional”, señala.
Como propuesta, Agatón plantea crear una Jurisdicción Especial para Violencias Basadas en Género, integrada por fiscales, jueces y magistrados formados con enfoque de género y derechos humanos. Esto permitiría investigaciones más rigurosas y fallos coherentes con la ley.
Aunque la Ley Rosa Elvira Cely marcó un antes y un después, Colombia sigue lejos de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, durante 2025 se han registrado 342 feminicidios —más de uno al día—, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al año anterior, que ya había sido el más violento de la última década.