Siempre supo que ella era María Alejandra. Lo supo antes de que las palabras para nombrarse a sí misma llegaran con la claridad de una revelación. Y un día el miedo se agotó. No temió lo que pensarían los demás porque las letras grandes del rechazo, esas que ya conocía, se hicieron insignificantemente minúsculas al lado de su propia verdad. Pasada la infancia y parte de la adolescencia, a sus diecisiete años, María Alejandra decía por primera vez: soy una mujer trans.
María Mulata, arriba. Nena Aguapanela, abajo. Así dispuso los nombres de sus emprendimientos en el letrero del almacén que adentro es blanco, algo plateado, sin estridencias. Detrás, está ella, sentada, apenas visible tras el mostrador alto que oculta un sillón blanco y las bolsas en las que empaca. Cuando me invita a pasar, toma un abanico que nunca abre, pero que sostiene mientras mueve sus manos despacio al hablar.
“Yo soy quien soy, soy María Alejandra, por el apoyo de mi familia”, me dice cuando le pregunto por su historia.
Nació y creció junto a ellos en Miranda, en el Norte del Cauca; la acompañaron desde que en séptimo grado se declaró homosexual, hasta que años después descubrió que, en realidad, era una mujer trans.
”Empecé a ver eso que no coordina en mí. Verme como un hombre, pero sentirme como una mujer. Atraerme siempre lo femenino”.
Cursaba grado once cuando tuvo la certeza entonces su transición comenzó después de graduarse. Fue traumático iniciar: el requerimiento de ir al psiquiátrico la hacía sentir incómoda; tuvo que explicarle a su médico que la transexualidad no es una enfermedad. Pero logró que la enviaran al endocrinólogo para iniciar con las hormonas y tiempo después consiguió la cirugía de implantes mamarios.
“Acceder a las hormonas es más fácil, pero las cirugías son costosas y la EPS siempre pone trabas. Hace años estoy en proceso para una vaginoplastia, pero en Cali solo hay dos especialistas y ninguno trabaja con la EPS. Toca pelear por derecho de petición o, sí o sí, por tutela” asegura Alejandra.
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, las principales barreras en salud para la población trans van más allá del acceso económico. «El sistema sigue sin reconocer la identidad de las personas trans y muchas enfrentan trato discriminatorio en hospitales y farmacias. Además, hay una gran ausencia de profesionales especializados en atención trans, [poniendo] en riesgo su salud, […] forzando, en algunos casos, a recurrir a tratamientos clandestinos».
Aunque los datos nacionales sobre el uso de los tratamientos artesanales son escasos, la Alcaldía de Bogotá informó, que solo en la capital, el 56% de las mujeres trans han sido recibido asesoría de personas sin formación en salud para su tratamiento hormonal, y el 27% abandonan el proceso por la EPS y lo realizan de manera autónoma o pidiendo ayuda a personas cercanas. La Superintendencia de Salud realizó una caracterización de las quejas por personas trans a la entidad, identificando que las principales causas de los reclamos son las barreras de acceso a tecnologías y servicios de salud, la falta de acceso a especialidades médicas necesarias para sus tratamientos y las demoras en los procesos en las autorizaciones de procesos y medicamentos.
María Alejandra es alta -un metro ochenta y cuatro-. Se pone de pie con determinación y gracia bajo una luz cenital que perfila su rostro anguloso: los pómulos altos, la mandíbula bien definida. Tiene una esbeltez de pasarela, y quiere aprovecharla intentando algún día, si llega a Europa, ser una modelo de alta costura. Tiene una comprensión amplia sobre moda. Le fascina ver telas, tocarlas -las sedas, sobre todo-. El día de su grado marcó su propio comienzo con la ropa, así lo recuerda Jarvy Lerma, uno de sus mejores amigos.
“Todo el mundo sentía que eso era ropa de mujer. Ella empezó a construir su concepto de mujer. Yo la veía y decía: ahí existe Alejandra, esto es Alejandra”.
Pero el camino para las mujeres trans en Miranda no es fácil. La falta de datos sobre la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ en el Norte del Cauca dificulta dimensionar la situación, pero eso no significa que la violencia no exista.
Según la Denfensoría del Pueblo reportó 258 casos de violencia por prejuicio contra personas transgénero y no binarias entre enero y octubre de 2024 en el país, con un incremento del 29,6% en comparación con 2023.
Miranda no es ajena a esta realidad. En el 2021, Juliana Giraldo, una mujer trans, fue asesinada por Cristian Saavedra, un militar que le disparó en un retén del ejército. Ese mismo año, Andrés Moreno un joven gay de 21 años fue asesinado en el municipio.
Por ello, el miedo a la discriminación y las agresiones ha obligado a muchas personas LGBTIQ+ a abandonar sus territorios. En Miranda, la migración de mujeres trans es común, aunque no hay registros que expliquen con exactitud sus motivos.
“Hay muchas mujeres transexuales mirandeñas, pero ya no viven aquí, o sea, se han tenido que ir porque una está expuesta a la burla”.
Esta situación Wilson Castañeda la llama “sexilio”, la migración forzada de personas LGBTIQ+. “En todo el mundo, y Colombia no es la excepción, muchos han entendido que asumir públicamente su orientación sexual o identidad de género significa irse de la ruralidad a lo urbano. Como si la diversidad sexual y de género solo pudiera existir en las ciudades”.
Entre los principales factores que impulsan la migración, identifica la falta de un entorno que les permita desarrollar su proyecto de vida con libertad, las amenazas de actores armados que las consideran inmorales y la precariedad económica. Además, tras el sexilio, enfrentan dos grandes riesgos: el impacto en su salud mental por la falta de apoyo y la cooptación por bandas criminales en su lucha por sobrevivir.
María Alejandra no cree haber sido violentada, pero toma medidas para protegerse. Jarvy, por su parte, dice que en Miranda la aceptación de las personas LGTBIQ+ depende del tiempo que lleven en el pueblo. Cuando una mujer trans llega por primera vez, nunca faltan los murmullos, las risas, los chistes. Pero Alejandra creció y transicionó allí y, quizá, por eso ha tenido una aceptación media.
Uno de sus sueños es migrar fuera del país. Cuando hizo las prácticas para finalizar su carrera de comunicación social en la Uniminuto, entró en una empresa de marketing para crear contenido. Su política era diversa, nunca fue discriminada, pero el estrés por la carga laboral la obligó a dejar su trabajo y con sus ahorros iniciar el almacén. Hoy continúa enviando hojas de vida, aunque en ningún lugar le ofrecen un trabajo completamente digno. Para ella el panorama laboral en Colombia es complejo y eso acrecienta sus deseos de irse.
Su percepción no es aislada. Cifras del DANE muestran que aunque la población LGBT participa más en el mercado laboral, enfrenta mayores dificultades para conseguir empleo. La tasa de desocupación es del 11,9%, superior al resto de la población (10%). Además, la mayoría trabaja como empleados particulares (57,8%) o por cuenta propia (31,6%).
Creativa, habladora, corrida, soñadora…
María Alejandra se está describiendo por conceptos y encadena uno tras otro rápidamente. Volver a sí misma no le cuesta; por el contrario, el torrente de palabras que la envuelven es amenidad sin apariencia.
Está convencida de que la falta de educación es el mayor problema en el municipio. Sin formación en diversidad sexual y de género, las personas con identidades diversas enfrentan barreras que las alejan del sistema educativo. La prueba está en las cifras: en 2023, sólo 20 de los 2.445.029 estudiantes de educación superior en Colombia se identificaron con una expresión de género diversa, apenas el 0,0009%
Caribe Afirmativo plantea necesario reconocer que las estrategias aplicadas en lo urbano no siempre funcionan en lo rural, donde se deben garantizar derechos como el acceso a la tierra para personas LGBTIQ+ que deseen ser campesinas; trabajar en la cultura ciudadana para desmontar prejuicios arraigados; y el Estado debe generar diálogos con las comunidades rurales desde sus propios espacios y realidades.
Como cada semana, de lunes a sábado, María Alejandra llega a su almacén a las nueve de la mañana. Examina cada prenda, hace cuentas, actualiza el feed virtual de su tienda, comienza un nuevo día.
María Alejandra sigue adelante.
*** Valeria Cuellar es estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Valle, quien actualmente se encuentra realizando sus pasantías en Voces Francas.



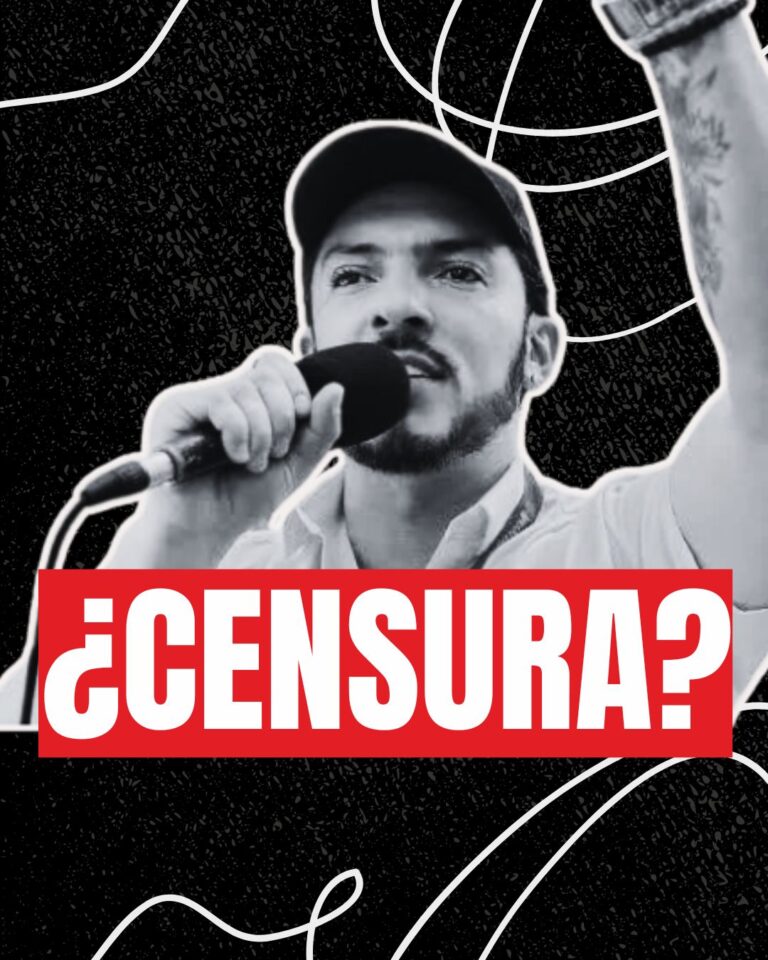

Un comentario
Mi María Alejandra, mi compañera de primaria, y Dios me permitió terminar bachillerato con ella. Es una persona de admirar, alguien que apesar de las críticas salió adelante con su cambio. La quiero mucho mi Aleja.❤️