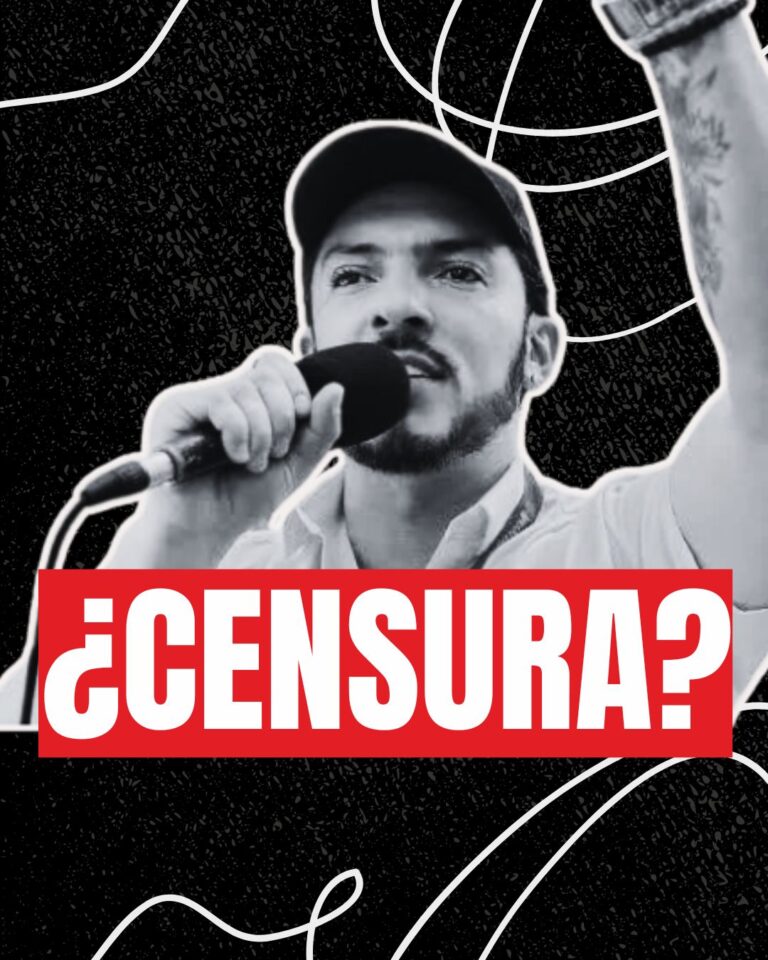Hay una sensación que, en el fondo, está en todos los colombianos y colombianas: un vacío en el pecho que, por más que intentemos, no logramos llenar. Un dolor que se agudiza con el paso del tiempo pero que, con resignación, decidimos aceptar. Hablo de una sensación que nos dice que, por más cerca que estemos de la meta, al final, siempre perdemos.
El pasado domingo, la sensación quizás desapareció durante el día. Sé que al menos la mayoría pudimos respirar en las calles un aire diferente, una mezcla de alegría y esperanza que nos hacía creer que podríamos alcanzar un triunfo. Las calles, disfrazadas de fiesta, eran la representación de un anhelo que teníamos, uno que nos decía que, quizás, luego de todo, merecíamos una dicha. Un anhelo patrocinado por 11 jugadores que, con esfuerzo, habían llegado a una final y que, como por arte de magia, lograron unir a todo un país en un mismo llamado.
Y aunque esto pareciera un relato sobre el fútbol y la lamentable pérdida de Colombia en la Copa América, les aseguro que no lo es. Pero lo cierto es que no solo perdimos en la Copa, y no sé si hablo por todas las personas, pero la sensación de tener algo tan cerca y a la vez tan lejos en Colombia parece una constante.

Y al final, nos hemos acostumbrado a esa sensación de perder. Perdimos el día que decidimos mirar a un lado cuando en las noticias nos mostraban el titular de una masacre que ocurría a muchos kilómetros de nuestro hogar; perdimos en el momento que quisimos tapar nuestros oídos ante el llanto desconsolado de una madre que busca a su hijo; perdimos el día en que decidimos aceptar que la violencia y el dolor eran nuestro único camino.
El partido del domingo sigue siendo una analogía perfecta para esa sensación. Porque mientras un grupo de jugadores, los cuales la mayoría habían crecido en contextos donde soñar en grande no era permitido, celebraban, parte de nuestra sociedad decidió que la mejor forma de hacer honor al esfuerzo de aquellos jóvenes era la violencia. Y, como si no fuera parte de nuestro panorama diario, cerramos ese fatídico día con la cifra de cinco muertos. Y llega ese momento en que nos preguntamos: ¿Merecíamos ese triunfo?
De nuevo, perdimos.
Y seguimos perdiendo. Perdimos más de 400 mujeres por feminicidio; perdimos porque, lejos de los discursos populistas de los políticos que se hicieron elegir con la bandera de acabar con este crimen, solo a una pequeña parte de la población le duelen estas cifras. Perdimos porque nos resignamos a contar muertes.
Perder y perder, esa es nuestra constante.
Hemos perdido toda oportunidad de soñar un país diferente; perdimos la oportunidad de reconciliarnos y acabar con esta guerra inhumana que solo nos ha dejado muertes. Perdimos porque hemos dejado en soledad a miles de víctimas que anhelan dejar de perder.
Perdimos porque ya nada nos conmueve, nada nos impacta. Ni los 90 líderes asesinados este año, ni el premio al país más violento para los defensores ambientales, ni mucho menos ser el país más desigual. No hay cifra, categoría o suceso que nos mueva de ese letargo en el que estamos.
Al final, nos acostumbramos a perder y, cuando eso pasa, ganar se convierte en una utopía.