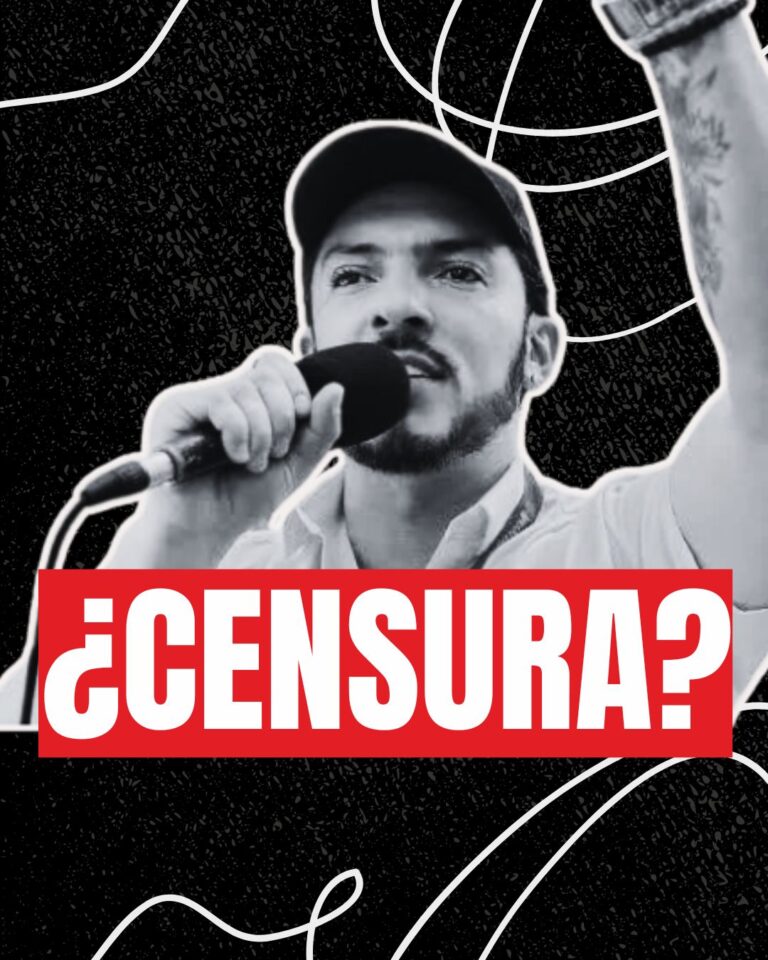Entre gritos y humillaciones, el día más esperado de Melissa se transformó en una experiencia traumática. Con lágrimas y peticiones ignoradas, vivió en carne propia la violencia obstétrica, una forma de maltrato que aún persiste en el sistema de salud colombiano. Su experiencia expone la cruda realidad de un problema que afecta a miles de mujeres y personas gestantes, marcado por prácticas inhumanas, discriminación y una vulneración a sus derechos.

Melissa sostiene en sus brazos a su pequeña recién nacida, acomodándose casi de manera acrobática en una camilla pequeña e incómoda, que “se sentía como dormir en una tabla”. Agarra a su bebé con fuerza y miedo; está agotada, ha comido poco y la noche anterior fue una tortura. No tiene una cuna y teme dejarla caer. Se aferra a su pequeña tratando de olvidar lo que hasta hace unas horas había sido una pesadilla, pero sus lágrimas de evidencian que el dolor y el trauma no son fáciles de olvidar.
Gritos: “¡No se toque que es un área estéril!”. Humillaciones: “Para qué atendieron a la gente de la pelea, los hubieran dejado afuera”. “¿Cómo se le ocurre que vamos a parar un procedimiento de estos por su marido?”. Entre llantos, Melissa recuerda y relata todo lo que tuvo que pasar para poder tener a su primera. Con el mismo dolor afirma: “No quiero volver a ser madre”.
En ese momento ella desconocía que acababa de ser víctima de violencia obstétrica. Alejandra Ordoñez, profesora del programa de psicología de la Universidad ICESI y miembro del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva (MSSN), explica que la violencia obstétrica es “un tipo de violencia de género que le ocurre a las mujeres y a las personas no binarias con capacidad de gestar”.
“La entendemos como el conjunto de tratos inhumanos y prácticas no consentidas que pueden llegar a provocar la muerte de la madre o del recién nacido, así como producir daños psicológicos, emocionales o físicos que repercuten en la salud y el buen vivir”, agrega. Maniobras no recomendadas, intervenciones obstétricas invasivas, humillaciones, gritos, golpes, inmovilización de brazos o piernas, consentimientos no informados e incluso prohibir la entrada de acompañantes durante el parto son una serie de acciones que engloban la violencia obstétrica.
Este tipo de violencia se ha convertido en una práctica normalizada dentro del sistema de salud, con consecuencias irreversibles, según revela la encuesta realizada por el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva. “Uno de los hallazgos de la encuesta es que las mujeres de 19 a 55 años experimentan prácticas de violencia marcadas principalmente por razones de discriminación racial, de género u otras formas de violencia”, expresa Alejandra Ordoñez.
Entre las prácticas de violencia obstétrica, la encuesta destaca el uso de maniobras no recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la maniobra de Kristeller. La Dra. Susana Bueno, médica ginecóloga y obstetra, explica que esta práctica consiste en una presión fuerte sobre el abdomen, donde se ubica el útero, con la finalidad de ayudar a que el bebé descienda.
“Históricamente fue una práctica muy utilizada para potenciar las contracciones, pero la evidencia nos ha demostrado que tiene efectos adversos sobre la mujer, debido a que es una presión muy fuerte que a veces realizan hasta dos personas. Se ha descrito fracturas de costillas, impactos sobre el suelo pélvico e incluso algunos efectos sobre el bebé”, apunta la doctora Bueno.
Sobre la episiotomía, la ginecobstetra Bueno explica que es una pequeña cirugía que se realiza en el perineo -la zona entre la vagina y el ano- cuando la cabeza del bebé está coronando y busca ampliar la apertura vaginal. Añade que durante mucho tiempo fue una práctica rutinaria “pero la OMS recomienda su uso selectivo, por ejemplo, cuando en el nacimiento el bebé tiene un ritmo cardíaco bajo, en mujeres que tienen cicatrización previa en el periné o si se requiere acortar el tiempo de pujo de la mujer por algún tipo de cardiopatía”Susana Bueno
Para la psicóloga diplomada en violencia obstétrica, existen múltiples causas detrás de esta forma de maltrato, incluyendo la cobertura del sistema de salud, las condiciones de desigualdad y las experiencias individuales de cada mujer. “Pero si tuviéramos que señalar algo, hay que hablar sobre el paradigma de pensar la atención del parto y el nacimiento como un resultado, que estén vivos o vivas tanto la madre como el bebé. Y desconoce algo fundamental, que es el cuidado de la experiencia y el validar los saberes de la madre o la persona gestante”, apunta
“Si pudiera, jamás volvería a la Clínica Palermo”
Ocho meses después, Melissa aún no se recupera del maltrato del que fue víctima en la Clínica Palermo en Bogotá. Recuerda dirigirse allí el 28 de diciembre de 2023 para cumplir su cita de preparación del parto que tenía asignada y allí mismo le informaron que su presión estaba alta y debía dirigirse al servicio de urgencias de inmediato.
“Nosotros llegamos como a las 10 de la mañana a urgencias y a las 11 de la noche no habíamos recibido ninguna atención. Yo tenía miedo porque había escuchado a una madre llorar porque su hijo nació muerto y a un padre que le notificaron 24 horas después que su hijo se había comido el meconio. Ambos estábamos muertos del susto”.Melissa, víctima de violencia obstétrica
El miedo que sentían se incrementó cuando, llegada la medianoche, fueron informados por un miembro del hospital que debían abandonar la sala de urgencias y buscar otro sitio donde ser atendidos. “Después de todo un día sin comer, sin beber nada y sin recibir ninguna atención, la noticia nos dejó fríos. No entendíamos por qué nos obligaban a irnos”.
“Mi esposo estaba muy molesto y asustado porque yo llevaba todo el día con la presión alta. Y él discutía con el personal pidiendo que me atendieran. Pero lo que decidió hacer la administración fue llamar a la policía”.
Gritos, humillaciones y una cesárea no informada
Que la clínica decidiera llamar a la policía fue solo el inicio de la pesadilla para Melissa. Los agentes se retiraron con la amenaza de volver si “había otra discusión” y justo en ese momento, Melissa finalmente recibió atención médica, confirmando que después de 12 horas su presión seguía “por las nubes”.
“Recuerdo que la doctora que me atendió repetía una y otra vez que para qué habían atendido a los de la pelea, que los hubieran dejado afuera, que colocaría una queja. De ahí me ingresaron para colocarme el medicamento que induciría el parto, pero el medicamento solo me hizo efecto durante 8 horas. Yo sabía que debía durar 16”.
Entre llantos, Melissa exigía que su pareja entrara con ella, pero el personal médico ignoraba su petición. “Llegaron con el papel de la cesárea y solo me lo pasaron para firmar. Yo firmé con la idea de que mi compañero podía entrar, porque al lado mío había una chica a la que trataban muy bien. Yo sentía cómo a ella le hablaban con ternura y a mí ni me determinaban. Ella pidió que entrara su esposo y le dijeron que sí”.
Sin embargo, la pareja de Melissa, el padre de su hija, no pudo entrar a la cesárea. Durante el procedimiento, Melissa, aún en un mar de llanto, le pidió al anestesiólogo que dejara entrar a su compañero: “Yo le decía que si él no entraba, yo no quería que me hicieran nada, y él me contestó: ‘¿Cómo se le ocurre que vamos a parar un procedimiento por su marido?’”.
Con esa frase, Melissa entendió que su derecho a un parto humanizado estaba siendo vulnerado y en ese punto, solo deseaba que aquella experiencia acabara de inmediato. Al respecto, la abogada Valeria Calderón, experta en salud sexual y reproductiva, señala que, “como abogada especialista en violencia obstétrica, uno de los derechos que más se ven vulnerados es el derecho al acompañamiento durante el parto”.
A su esposo le dijeron que ella no quiso dejarlo entrar, a ella, que debido a la pelea su pareja no podía ingresar al parto. Y mientras ella sobrellevaba la situación, recuerda a un doctor que le gritó: “¡No se toque, no ve que es un área esterilizada!”, después de que le preguntaran si sentía algo tras aplicarle la anestesia. “Y yo sentía, lo único que hice fue tocarme la pierna y decirle que sí, que estaba sintiendo”.
Su relato reafirma la posición de Alejandra Ordoñez sobre la poca consideración que se tiene hacia los conocimientos de la madre sobre su propio cuerpo. “La violencia obstétrica también la debemos ver dentro de esa relación jerárquica en la que el único saber legítimo es el del médico o del equipo de atención de salud y la experiencia de las mujeres y las personas gestantes sobre sus cuerpos, queda como un saber ilegítimo”, explica.
Entre lágrimas, Melissa rememora que al firmar el consentimiento no fue informada sobre todo lo que implicaba. Firmar fue un acto de afán y desespero para salir de aquella experiencia. Un hecho que no es ajeno a los resultados de la encuesta del MSSN, el cual expone que el 23% de las mujeres firmaron sin comprender qué firmaban y el 10% se sintió presionada.
“El consentimiento informado tiene unas particularidades claras, debe cumplir con las atribuciones de ser pleno: la paciente debe comprender qué firma, ser oportuno, deben explicar los riesgos, beneficios o alternativas. No vale con decir que solo se firmó, hay que verificar que la clínica cumpla con esos requisitos”, señala la abogada Valeria Calderón.
De acuerdo con Melissa, ni las consecuencias, ni los beneficios, ni mucho menos qué señales de alerta debía tener en cuenta, fueron informadas antes de la realización del procedimiento. Razón por la cual, luego de seis días de hospitalización y de abandonar la clínica por voluntad propia, tuvo una infección uterina que pudo ser fatal de no haber sido atendida a tiempo.
“Yo estaba sangrando y con algunos síntomas, pero pensé que era normal. No fue sino hasta que llegó un médico de mi EPS a mi casa que me ordenó irme de inmediato a urgencias porque estaba presentando una infección”, relata.
Llena de valor, decidió poner una queja a la Clínica Palermo y a su EPS Sura, señalando que su derecho a un parto humanizado fue vulnerado. La respuesta de la clínica consistió en negar que hubiera existido algún tipo de violencia y, ante el hecho de impedirle que su compañero ingresara al parto, aseguraron que a raíz de la pelea “se fracturó la relación médico-paciente por lo que los médicos dentro de su autonomía no permitieron el ingreso del familiar a la cesárea, ni durante el trabajo de parto por la misma sobreocupación, no hay espacio para el ingreso de los familiares, sin embargo, en otras ocasiones cuando hay menos ocupación se permite el ingreso de los familiares.”
Pero para la abogada Valeria, especialista en atender estas situaciones, la justificación carece de sentido. “Afirmar que la persona estaba alterada puede partir de la subjetividad del personal médico, pero independientemente de haber sido cierto, el derecho al acompañamiento está cobijado en la ley y no excluye a las personas por haber tenido una situación particular. Sin dejar de lado que el personal médico debe estar capacitado para sobrellevar este tipo de situaciones sin poner en riesgo a los pacientes”.
Un parto humanizado, un derecho que se vulnera
En el año 2022, en Colombia se aprobó la Ley 2244 “De parto digno, respetado y humanizado”, que busca “reconocer y garantizar el derecho de la mujer durante el embarazo, trabajo de parto, parto, posparto y duelo gestacional y perinatal con libertad de decisión, consciencia y respeto; así como reconocer y garantizar los derechos de los recién nacidos”.
Para Alejandra, antes de la puesta en marcha de la ley, en Colombia existía un abanico de normas que indicaban cómo actuar durante el parto. “Pero lo paradójico es que no se actúe basado en eso. Tenemos la resolución 3280 del Ministerio de Salud y dentro de ella, la ruta de atención materno perinatal, que tiene actualizaciones basadas en la evidencia, donde se habla de la ingesta de alimentos, de cuántos tactos se deben hacer y de más acciones. ¿Entonces por qué no se hace?”.
El porcentaje de partos en los que las gestantes tuvieron entre cinco y siete tactos fue mayor entre afrocolombianas (33,3%), adolescentes (28,4%), con menor nivel educativo (29,4%) y con un SMMLV de ingreso mensual del hogar (27,8%). A su vez, los porcentajes más altos de partos en los que realizaron más de siete tactos a las gestantes se encontraron entre campesinas (30%), adolescentes (27,1%), separadas (33,3%) y con ingresos del hogar inferiores a un SMMLV”Encuesta Nacional de parto y nacimiento en Colombia
“La OMS recomienda realizar un tacto en intervalos de cuatro horas, pero lo que vemos es un gran número de tactos que además realizan varias personas, una práctica que es sumamente violenta y con consecuencias físicas y emocionales. De nuevo, las mujeres adolescentes, negras, indígenas o campesinas son las que más se ven afectadas”.
Tanto la abogada Valeria, la psicóloga Alejandra y la doctora Susana, concuerdan en que hay avances significativos en la materia, pero aún hay camino por recorrer. Mientras tanto, Melissa se sobrepone de la experiencia que ha llamado el peor día de su vida y aunque se aferra a su hija y al amor que le transmite, acepta que por las noches aún no puede dormir, siendo este uno de los impactos psicológicos que dejó la experiencia, además, teme ir de nuevo al hospital y dice que, al menos por ahora, no quiere ser madre de nuevo.