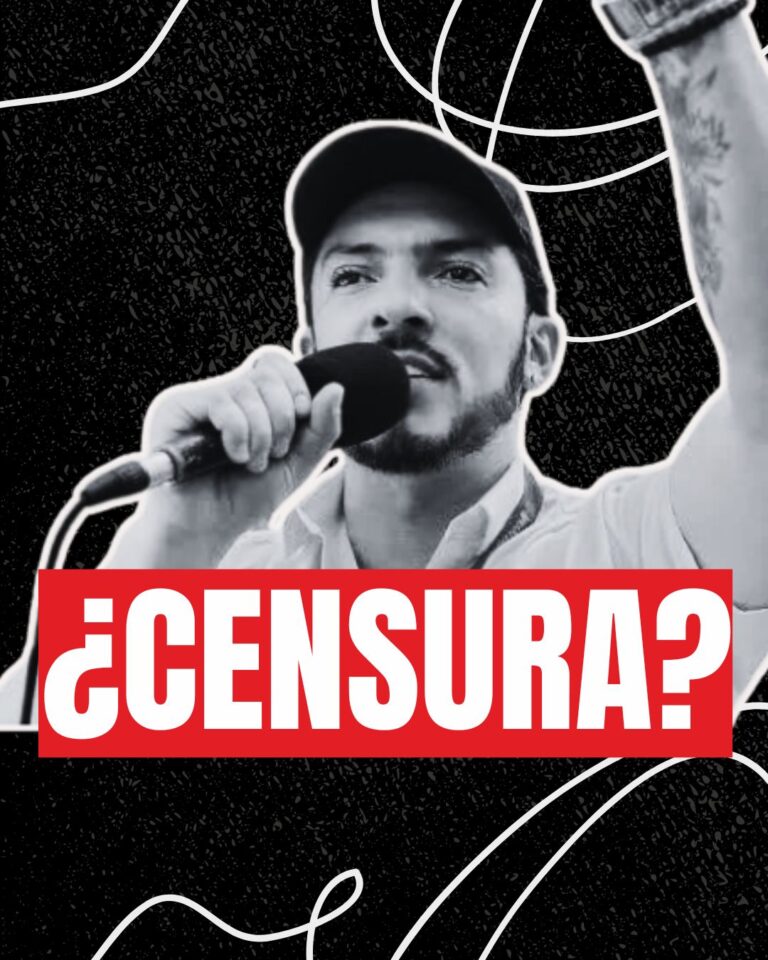En Bogotá, entre 2020 y 2021 la Secretaría de la Mujer reportó que cerca de 400.000 mujeres aseguraron haber vivido violencia intrafamiliar; sin embargo, las denuncias formales no superaron las 53.000. La brecha entre los casos denunciados y los que permanecen ocultos evidencia un gran problema: sin datos precisos, las instituciones del Estado responden precariamente a una violencia que apenas logran dimensionar.
Durante 14 años, Verónica* fue violentada por su pareja. La violencia, que empezó con agresiones psicológicas, en poco tiempo escaló al maltrato físico. La violencia que vivía se intensificó cuando se separó de quien también era el padre de su hijo. Fue en ese momento, gracias a la formación que adquirió en feminismos, y al recrudecimiento de la violencia que se vio obligada a denunciar. Sin embargo, la primera respuesta que recibió de las instituciones fue la revictimización.
En una Comisaría de Familia recuerda que una funcionaria la revictimizó y pretendió negar la protección que necesitaba, diciendo: “Pero es que yo no puedo aceptar la denuncia. Él es quien paga las cosas de su hijo y usted fue quien lo dejó. Eso es culpa suya”.
Solo gracias al apoyo de sus amigas —una de ellas abogada de familia— logró que interviniera la jefa de la comisaría, quien finalmente dictó una medida de protección. Después de recibir la resolución se dirigió a Medicina Legal donde le realizaron el examen de riesgo de feminicidio que dio por resultado el grado 9, nivel de alto riesgo.
Aunque Verónica acudió a entidades que forman parte de la Ruta Única de Atención en Bogotá, su caso evidencia las fallas en la atención de la misma, tal cual como lo han denunciado diversas organizaciones.
Según la Personería de Bogotá, solo el 7 % de los casos atendidos por la Línea Púrpura entre 2020 y 2022 recibieron algún tipo de seguimiento posterior. Por otra parte, a finales de 2023, la Personería también advirtió que algunas Casas de Justicia están mal ubicadas —en zonas de estrato 3 y 4— lejos de las poblaciones más vulnerables que requieren estos servicios. Además, atenciones esenciales como el Consultorio Jurídico operaron para el 2023 exclusivamente de forma virtual, excluyendo a quienes no tienen acceso a internet.
Casos como el de Verónica no son aislados. El panorama actual muestra que las Violencias Basadas en Género continúan alcanzado su nivel más crítico. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia, en Bogotá hasta junio del 2025 se han registrado 51 feminicidios, siendo la violencia intrafamiliar un factor de riesgo previo a este delito.
Voces Francas habló con Juliana Cortés, subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades de la Secretaría de la Mujer, quien admite que existen múltiples barreras en la Ruta de Atención que coinciden con las experiencias relatadas en los testimonios: revictimización, falta de formación del personal y entornos hostiles para denunciar.
Según Cortés, muchos funcionarios carecen de una formación con enfoque de género. Además, señala que las mayores dificultades se presentan en el sector judicial, donde los procesos suelen ser lentos, confusos y desalentadores para las mujeres. Sin embargo, los primeros pasos de la Ruta —especialmente la orientación inicial y la emisión de medidas de protección— también presentan fallas graves.
Por otra parte, la Subsecretaria reconoce que otro de los grandes problemas de la Ruta es la falta de articulación entre las entidades. Aunque cada institución tiene funciones definidas, cuando una de ellas falla, toda la ruta se ve afectada.
Los estudios tampoco reflejan una articulación institucional adecuada: los casos detectados en colegios y hospitales, reportados por la Secretaría de Salud al Subsistema de Información para la Vigilancia de Violencia Intrafamiliar y Sexual (SIVIM), no se integran a otras bases de datos como el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). A mayo de 2025, el análisis de los más de 51.000 casos notificados en 2024 por el SIVIM sigue siendo preliminar.
Para enfrentar el problema, asegura, se ha propuesto fortalecer los espacios interinstitucionales mediante equipos especializados con enfoque de género, que buscan garantizar una atención más integral y sensible. Pero la violencia hacia las mujeres no da tregua. De acuerdo con el Observatorio de Salud de Bogotá (SaluData), durante el 2024, 13.514 mujeres fueron víctimas de violencia física, principalmente por su pareja o expareja. Y el hogar, de nuevo, se convierte en el espacio más inseguro para las mujeres.
El subregistro, un problema poco abordado
Antes de que una víctima pueda ser atendida, primero debe ser reconocida. Sin embargo, la Violencia Intrafamiliar —en todas sus formas: económica, emocional, física, sexual— no siempre llega a ser identificada por las instituciones.
Verónica, por ejemplo, tuvo que reinventar su vida laboral y profesional tras años de ir perdiendo su autonomía. Comenzó a trabajar en la empresa de quien entonces era su pareja. Sin sueldo, ni pensión. Aunque cumplía un rol productivo, no podía aplicar lo que aprendía ni desarrollar su experiencia profesional. Además, asumía en solitario la crianza de su bebé.
Pero esa violencia no entra en ningún registro si no hay denuncia o reporte. Es la violencia que no se cuantifica, que ocurre bajo la línea de lo visible, aquella que no se atiende a tiempo.
El subregistro se traduce en servicios ineficaces, rutas de atención incompletas y una institucionalidad que no responde con la urgencia ni la sensibilidad que requieren las víctimas. Así, lo que podría parecer un problema técnico —la ausencia de datos— termina teniendo consecuencias reales en la vida de miles de mujeres.
Este fenómeno impide la identificación completa de los casos y sus contextos, limitando así las acciones de prevención e incrementa el riesgo de que la violencia de género escale hasta su punto más álgido: el feminicidio.
Uno de los factores que alimenta el subregistro es el origen de los datos disponibles. Las estadísticas que utilizan instancias oficiales como el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) provienen del SIEDCO de la Policía, el cual se basa exclusivamente en denuncias.
La mayoría de los estudios institucionales se basan únicamente en estos números. Por ejemplo, la Veeduría Distrital reportó un aumento del 34,6 % en los casos de violencia intrafamiliar (VIF) durante el primer trimestre de 2025 con información del SIEDCO. Del mismo modo, el concejal Julián Sastoque, citando datos de la Policía Nacional, advirtió que hasta el 11 de abril de 2025 se había reportado un incremento del 23,6 % respecto al año anterior.
Juliana Cortés Guerra, señala que es fundamental leer con precisión las estadísticas: “Al analizar estos datos, surge una pregunta clave: ¿hay más violencia o hay más mujeres denunciando?”
Un ejemplo claro son los análisis por localidad. Si sólo se consideran los números absolutos, las cifras pueden ser engañosas. La subsecretaria Juliana Cortés advierte que algunas zonas pueden parecer menos críticas a simple vista, pero al analizar la tasa por habitante —sobre todo en localidades densamente pobladas como Mártires o Santa Fe— se evidencia la verdadera gravedad del fenómeno. Así, la violencia contra las mujeres puede permanecer invisible incluso en las estadísticas oficiales.
Una responsabilidad colectiva
Hoy Verónica habla desde una digna rabia sobre los vacíos institucionales: “A las mujeres no nos gusta que nos peguen”. El problema, asegura, es que muchas veces no hay una salida clara.
“Cuando has estado con un sujeto muy violento, pedir ayuda no es sencillo. Y cuando lees documentos institucionales, parece que quienes los escriben nunca han vivido esto”.
La Violencia Intrafamiliar no es un asunto privado, es una expresión estructural de las desigualdades de género. Como explica Elvia Domínguez, psicóloga y magíster en estudios de género, esta violencia está profundamente vinculada al modelo de familia patriarcal que exige a la mujer ser el soporte emocional del hogar, resiliente y sacrificada, mientras que al hombre se le asigna el rol de proveedor. Y cuando este orden se desestabiliza, muchas veces la respuesta es la violencia.
«Necesitamos que la sociedad deje de señalar a las víctimas y comience a tenderles la mano», dice Verónica.
Por eso, tan solo cuando la violencia se asuma como una responsabilidad colectiva —y no como un asunto privado o una variación estadística—, el Estado y las instituciones podrán construir rutas de atención más efectivas.
** Valeria Cuellar es estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Valle, quien actualmente se encuentra realizando sus pasantías en Voces Francas.