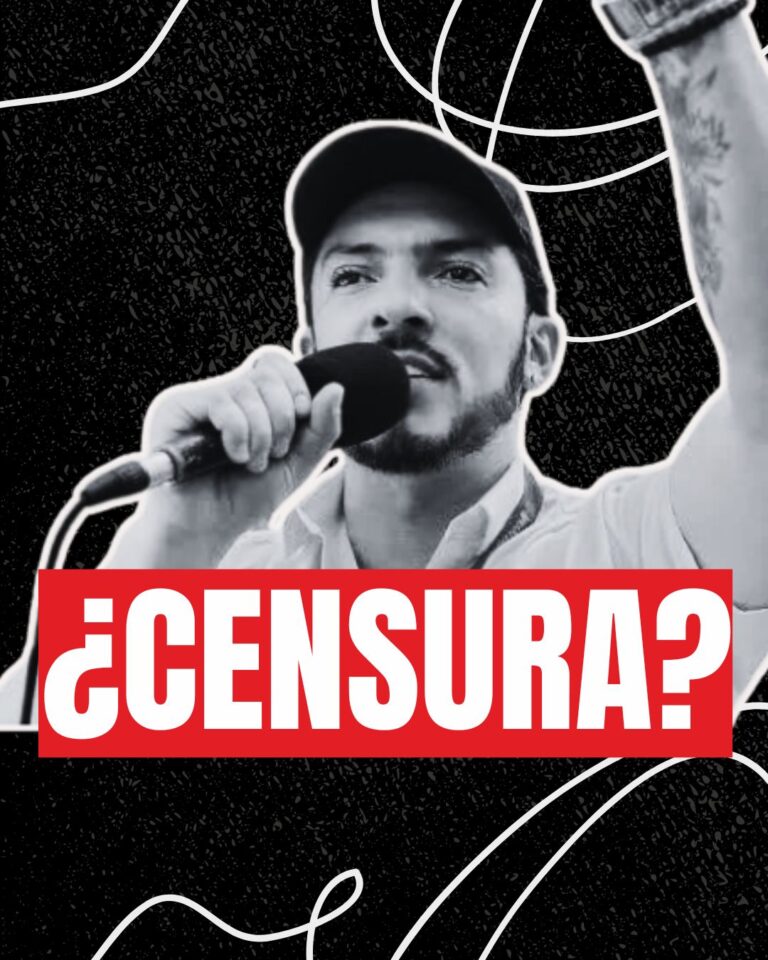En 2008 fue publicada una de las primeras antologías que recoge los escritos de poetas afrocolombianas. Desde entonces, sus voces han ido abriéndose paso en un panorama literario que históricamente las ha ignorado.
La poesía se materializó en la vida de Lyda Cristina López en forma de rebeldía. Ella es una poeta y licenciada en Educación Básica Primaria, que ha publicado libros como Partitura bajo la lluvia, Nostalgia de un tambor, y Carta para un hombre en el crepúsculo. Sus palabras resuenan en el altavoz del celular. Resuenan pausadas, suaves, como si calculara con cuidado la longitud de las ondas de su voz. Todo empezó, para ella, con la mirada. Mirar la naturaleza, mirar los conflictos políticos, y mirar, sobre todo, el papel de inferioridad y sumisión atribuido a las mujeres. Ese molde al que ella no quería ceñirse.
Pintados en el aire
los sueños navegan
sin prisa.
Cada página
se escribió con poemas
de mujeres en busca
de la libertad.
Reza el inicio de Lluvia de abril, uno de los poemas de su libro Partitura bajo la lluvia. Páginas llenas de palabras que nacen del deseo de romper el silencio, de escribir una libertad que antes era enunciada solo masculina.
A finales del siglo pasado, la poeta afroamericana Audre Lorde escribía: “Para las mujeres, la poesía no es un lujo. Es una necesidad vital. Ella define la calidad de la luz bajo la cual formulamos nuestras esperanzas y sueños de supervivencia y cambio, que se plasman primero en palabras, después en ideas y, por fin, en una acción más tangible”.
Esa necesidad que describe Lorde ha chocado de frente con un canon literario que históricamente ha sido construido por y para una élite blanca y masculina. Perdí la cuenta de las veces que, en el proceso de construcción de este artículo, el autocorrector intentó sugerirme que cambiara lo que escribía:. De las poetas a los poetas. De poetas colombianas a colombianos. Una brecha que se marca en dos vocales, pero que es un síntoma de una estructura patriarcal que se ha mantenido por siglos. Lo designado como masculino y femenino; lo considerado público e intelectual contra lo que se tacha de superfluo y vano.
“Todas las antologías en Colombia eran masculinas. Eran 300 hombres y dos mujeres, si es que nombraban alguna”, dice Guiomar Cuesta, poeta y directora de la editorial independiente Apidama. Pero cuando empezaron a antologar a las poetas colombianas, se hizo notoria otra gran ausencia. En Diosas en bronce, editado por Teresa Rozo-Moorhouse, por ejemplo, se recopilan 97 poetas nacidas en el periodo de 1905-1967. Entre ellas, solo fueron identificadas tres mujeres negras.
Las poetas afrodescendientes enfrentan una exclusión que viene en dos vías: en razón de su género y en razón de su raza. En el campo literario, la discriminación se manifiesta tanto en la publicación de sus textos, como en el reconocimiento y la comercialización.
Según un estudio de la Corporación Manos Visibles —creado por la ingeniera, política y escritora Paula Moreno—, solo hay cuatro mujeres afrocolombianas en los catálogos de las grandes editoriales del país. El mismo patrón se reproduce en el reconocimiento. Menos del 15% de los premiados al Nobel de Literatura son mujeres. Y solo una de ellas es una mujer negra. A nivel nacional, ninguna mujer afrodescendiente ha sido reconocida en el Premio Nacional de Poesía.
Frente a eso, Cuesta ha dedicado gran parte de su vida a recopilar y difundir sus obras. La primera antología que editó, ¡Negras somos! Antología de 21 mujeres poetas afrocolombianas de la región pacífica, publicada en 2008 por la editorial de la Universidad del Valle, nació después de su estancia en Kigali y Nairobi. La distancia le permitió observar mejor la situación del país, que para ella estaba de espaldas a la herencia africana: “era estar en negación sobre gran parte de la identidad colombiana”, comenta ella. Dos años después, junto al Ministerio de Cultura, fue publicada Antología de mujeres poetas afrocolombianas, en el marco de la construcción de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana.
Ambas compilaciones han marcado un hito en la visibilización de la poesía escrita por mujeres negras. “Han sido maravillosamente recibidas”, dice Cuesta. “Estas antologías fueron muy divulgadas. La Ministra de Cultura sacó 4.200 ejemplares de Antología de mujeres poetas afrocolombianas. El Ministerio de Educación y FundaLibros hacen una inmensa compra de las dos antologías y de Mabungú Triunfo (libro de poesía bilingüe, en palenque y en español, escrito por María Teresa Ramírez); los compran de a 20.000 ejemplares. Entonces, tú te imaginas la cantidad de gente en el exterior y aquí a la que le llegó la antología”.
Y no se trata solo de que estas voces hayan sido recopiladas por primera vez, se trata también del tipo de poética que proponen. Lo que traen estas mujeres a la literatura colombiana no es solo un testimonio vital, sino una transformación estética. “Por más que trataron de borrar el ritmo, al asumir el idioma castellano, no lograron quitarle a estas mujeres el pulso ancestral de su poesía”, afirma Cuesta. “Eso continuó, y continúa, en las mujeres afro”.
Ese ritmo, que Cuesta y Alfredo Ocampo, co-editor de las dos antologías, resaltan es el anfíbraco. “El anfíbraco existía en la literatura en griego”, expresa Ocampo. “En griego, pero no en castellano”. Y, para ellos, ese es uno de los aportes más contundentes de las poetas afrocolombianas: el traer esta métrica, que se encontraba dormida, al español. El anfíbraco, según escriben en la introducción de ambos libros, se caracteriza por tener tres sílabas y acentuar la del medio (ta TA ta, como se vería de forma gráfica).
Es un ritmo al que los editores le atribuyen el sonido del tambor. No un tambor metafórico, sino aquel que acompaña al canto, al rito, a la memoria colectiva. Es un tambor que irrumpe como una luz que paraliza el sueño, como una raíz que quiebra el pavimento que ha estado quieto por años; que remueve e incomoda aquella estructura literaria que, antes, pareció pertenecer solo a unos pocos. “Escribir Nostalgia de un tambor”, cuenta Lyda Cristina, “me llevó a la conclusión de que todos tenemos un tambor dentro de nosotros. Y que muchas mujeres y hombres todavía no lo han hecho sonar. Pero el día que suene ese tambor, Colombia va a cambiar”. Un tambor, entonces, que es agente de cambio.
Cuesta y Ocampo resaltan el ritmo y la musicalidad, pero las características que definen a estas poetas van más allá. Navegar entre las páginas de ¡Negras somos! nos da una pequeña muestra de la variedad de temas y tonos que construyen su poética: la identidad, la cultura, el placer, la música, el amor y el desamor, la infancia, la hermandad, la feminidad, el cuerpo. No se trata de una poesía homogénea, sino de una constelación de voces que, desde sus diferencias, construyen una forma de decir propia. Hay poemas que abrazan la alegría del goce cotidiano, otros que nombran el duelo, la violencia o el abandono; otros que denuncian el racismo que se inmiscuye en cada parte de la sociedad; otros que hurgan en las raíces para conocerse.
Entre esas páginas se mueven también las palabras de Lyda Cristina López. Ella nació en Ginebra, Valle del Cauca, y ha pasado ahí la mayor parte de su vida. Crecer en este municipio, que tenía poca población afrodescendiente cuando era niña, la alejó de sus raíces, según narra ella. Pasaba sus días leyendo todos los libros que caían en sus manos, cultivando su amor por la palabra, pero los referentes en su vida eran pocos.
Fue en el Encuentro de Poetas Colombianas, organizado por Águeda Pizarro —poeta, gestora cultural y directora del Museo Rayo en Roldanillo—, donde por primera vez sintió que su poesía encontraba eco. “Mostré lo que había escrito y recibí buenos comentarios. Me dijeron que debía seguir escribiendo”, recuerda. Ahí, además, encontró un camino para explorar lo que significa para ella ser una mujer afrodescendiente. “Realmente empieza uno a darse a conocer desde esa óptica de mirar nuestras raíces, ¿no? De saber que esa mezcla de razas en nuestro país muchas veces no están valoradas. Que hay un camino que queda por recorrer”, dice ella.
El Encuentro de Poetas es uno de los espacios más importantes para la visibilización de las poetas colombianas. Además, ha sido un lugar en el que las poetas negras han logrado encontrar no solo una amplificación de sus voces, sino también una hermandad.
“Empezaron los encuentros de poetas colombianas en la lucha, por llamarlo así, de que la gente no se riera y pensara que era un error decir poetas sin poner antes “mujeres”. Porque la gente pensaba que era un error”, dice Águeda Pizarro. Un año después del inicio del Encuentro, empezaron a llegar las poetas afrodescendientes. “Fueron llegando una por una con su poesía y eso me pareció lo más importante”, añade. “Porque no, no hicimos nada, ellas vivieron y empezaron a enriquecer lo que nosotras presentábamos aquí en el museo. El encuentro creció orgánicamente y fueron ellas, que es lo que quiero que se sepa, que decidieron que aquí podían expresarse”.
Para Lyda Cristina, lo más valioso del Encuentro es el hilo de voces que se teje. Un hilo que viene de muchas partes, que se entrecruza y se enreda; un hilo que las une a ellas, a todas las poetas que participan, en un apoyo que podría ser descrito como constructor; un hilo que las ayuda a encontrar el camino a seguir. “Esto crece desde ellas de su voluntad de participar y de volar aquí, porque es lo que ha pasado aquí: han tenido un lugar desde donde volar”, afirma Pizarro.
El Encuentro ha crecido, la poesía escrita por mujeres afrodescendientes se ha empezado a abrir un espacio cada vez más amplio. Recientemente, por ejemplo, Mary Grueso —poeta y educadora de Guapi, Cauca— fue nombrada como académica correspondiente en la Academia Colombiana de la Lengua. Pero el camino que queda por recorrer no es corto ni sencillo. Al final de cada conversación, les pregunto a Lyda Cristina, a Cuesta y a Pizarro qué imaginan para el futuro de las poetas afrodescendientes.
“Espero que florezca, pero en este momento veo fuerzas muy en contra. Las guerras son antipoéticas. Están hechas para destruir y borrar, no para crear. Y eso se pega de país en país. Ojalá no pase aquí”, responde, con voz cansada y llena de preocupación, Pizarro.
Por su parte, Lyda Cristina resalta: “se necesita más espacios para que la mujer salga y muestre más pensamiento crítico, más lucha por la justicia social, más expresiones culturales, que muestre su contexto histórico, su cotidianidad. Es muy necesario ese espacio para la mujer afrocolombiana porque su alma debe ser un reflejo para otras mujeres”.
“Yo lo espero mucho más abierto”, comenta Cuesta. “Que hayan otras fundaciones que a la par luchen por abrir más caminos. Que lleven de un lado a otro los libros, que presenten a las poetas, que hagan más entrevistas y las divulguen. Todo eso también sirve para una toma de conciencia. Porque la gente piensa que todo en la vida es soplar y hacer botellas y no sabe toda la lucha que hay. Es como una semilla que se siembra, se le riega y no sabemos en qué momento da el fruto”.
Incertidumbre con tintes de urgencia. El futuro de la poesía no está garantizado. Depende de si los espacios se sostienen, de si los libros circulan, de si sus voces se escuchan más allá de los márgenes.
Porque la poesía no es solo un acto estético. Es memoria, es poder, es necesidad y resistencia, es lenguaje para nombrar lo que el país aún se niega a mirar.
Y si sus versos se siguen escribiendo, no será solo para ocupar un espacio. Será para transformarlo.
** María Paula Rodríguez es estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Valle, quien actualmente se encuentra realizando sus pasantías en Voces Francas.