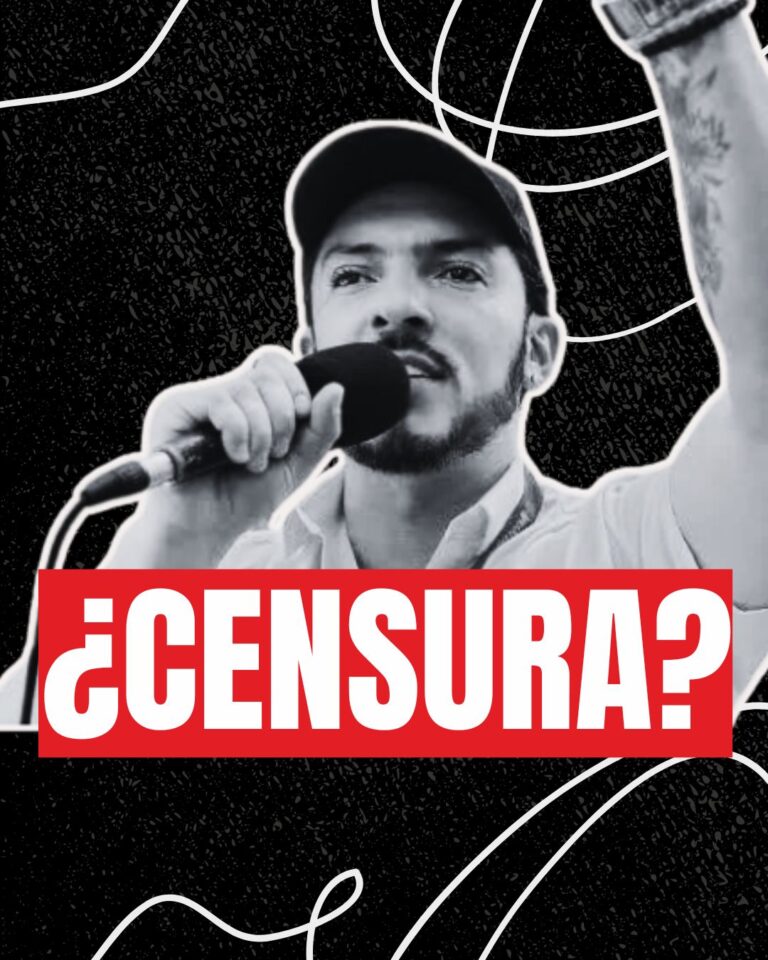En 2002, Lucía* presenció la muerte de su gran amor, su pareja. Con el dolor aún palpitando en su pecho y las amenazas persiguiéndola por ser una mujer trans, huyó junto a su hijo. Al cabo de dos años, regresó a su pueblo con la esperanza de encontrar paz, pero su niño de 13 años fue reclutado por la entonces guerrilla de las FARC, bajo la falsa creencia de que “un marica no puede criar a un varón”. Veinte años después su historia llegó al macro caso 11 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que la acaban de reconocerla a ella y su hijo como víctimas de violencia por prejuicio durante el conflicto armado.
Lucía viste glamurosa, porta accesorios en sus manos que suenan al ritmo de sus palabras, su cabello lo adorna con una cola alta, que mueve con seguridad mientras camina. Podría ser una perfecta contadora de historias, pues sus dolores los combina con frases jocosas que, aún en medio del llanto, provocan una sonrisa. Tiene clara su historia, la puede revivir una y otra vez sin omitir un nombre, lugar, día u hora. Quizás, su memoria, también es un acto de resistencia.
Su historia podría situarse en algún pueblo de Antioquia, Bolívar, Córdoba o Nariño. Al final, la ubicación exacta puede parecer irrelevante, pues en todos estos departamentos organizaciones civiles como Caribe Afirmativo y Colombia Diversa han documentado casos de violencia por prejuicio contra personas de la población LGBTIQ+ cometidos por diferentes actores armados entre 1950 hasta 2016. Lucía es una de ellas.
Su caso fue uno de los 106 relatos que recibió la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de la JEP, por los hechos victimizantes a personas con orientaciones o identidades de género diversas. Los relatos permitieron la apertura del macro caso 11, que investiga las violencias basadas en género y por prejuicio cometidas por los actores armados. Aunque no hay una fecha exacta de inicio para estos crímenes, la JEP ha documentado casos que se remontan a 1950 y abarca todos los hechos ocurridos antes del 1 de diciembre del 2016.
Para la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre, la apertura de este macrocaso representa un triunfo para las víctimas de esta forma de violencia y sienta un precedente en el país y en el mundo para la investigación de estos hechos. “El macrocaso ofrece una mirada especializada para comprender mejor el conflicto desde los lentes de la violencia basada en género y por prejuicio, un avance hacia el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la no repetición de estos hechos”, señaló la magistrada en diálogo con Voces Francas.
Sin embargo, las especificaciones sobre el macro caso sobran, pues Lucía tiene muy clara su petición a la JEP: “Que la JEP nos mire, que voltee a ver a las maricas, a los trans, a nosotras. Nos escuchen y sepan que esto sí nos pasó”.
Su historia podría iniciar en los años 70, cuando su madre la envió a Bogotá con una “supuesta tía”. Ilusionada con estudiar hotelería y turismo, encontró otra realidad: su tía la llevó a un lugar donde le “ponían un montón de agujitas desde la punta de los dedos hasta la cabeza”. No lo entendió hasta después: intentaban “despertar sus hormonas masculinas”.
“Tanto que despertaron, que no despertó ninguna”, dice irónicamente, imitando una voz masculina que claramente no tiene, porque ella siempre ha sido una mujer.
Poco le importó en ese momento aquel acto violento y, con la seguridad que la caracteriza, “cogió rumbo”. Se enamoró de la peluquería, estudió belleza y decidió regresar a su pueblo a buscar un nuevo camino.
Una antigua compañera de estudio le ofreció trabajo en un municipio cercano y aceptó, pero no era capaz de salir de su habitación “Me tenían que sacar casi que arrastrada porque me daba pena salir. Todo el mundo estaba en la puerta esperando ver ‘a la marica del pueblo’”.
Su tiempo ahí fue corto, pues la enfermedad de su madre la obligó a regresar a su lugar de origen. Allí conoció a su gran amor. “Mi pareja por más de 15 años, hasta que el 21 de septiembre del 2002 la guerrilla de las FARC me lo asesinó, le pegaron siete tiros y lo dejaron tirado en la carretera. ¿Por qué? Por andar conmigo”.
Aquella mañana Julio salió como acostumbraba a trabajar en su moto. Meses antes, él y Lucía habían comprado una para que Julio pudiera trabajar surtiendo de productos a los locales del pueblo, mientras ella atendía su peluquería. Pero ese 21 de septiembre, Julio se encontró con un viejo conocido que le pidió el favor de acercar unos productos al corregimiento vecino.
Sin ver mayor inconveniente, Julio aceptó. Pero nunca llegó a su destino. Un grupo de la antigua guerrilla de las FARC lo interceptó en la carretera, le dispararon, le robaron sus pertenencias y dejaron su cuerpo a una orilla del camino.

El reconocimiento de Lucía como víctima por prejuicio durante el conflicto armado sienta un precedente en un país que de acuerdo con el Registro Único de Víctimas hay 4190 víctimas LGBTIQ+. Fotografía: Jeimi Villamizar
Cuando Lucía regresó a su pueblo natal, fue rechazada y señalada por su identidad. Julio* fue su refugio. Ambos sabían que amarse en su pueblo era “prohibido” y mantuvieron su relación en secreto. “Pero la gente igual comentaba. ‘Esos dos viven juntos, esos dos son pareja’”.
Para Andrea Neira, trabajadora social, colaboradora científica de CAPAZ y profesora adjunta de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, la estigmatización de la población LGBTIQ+ fue una constante durante el conflicto armado. “La Comisión de la Verdad mostró que eran las personas civiles las que les pedían a los grupos armados castigar la diferencia, porque no estaban dispuestas a aceptar la diversidad sexual”.
Con ella concuerda Alejandra Rodríguez, antigua mediadora de la exposición “Hay futuro si hay verdad” de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la no Repetición (CEV), quien señala que justamente la persecución a la población LGBTIQ+ fue uno de los hallazgos del volumen de género de la CEV. “Hay imaginarios en la sociedad y eso provocó una persecución a tal punto de que tenían que abandonar sus territorios o incluso abandonar quienes eran”.
La magistrada Julieta Lemaitre aseguró que durante el conflicto, entre 1950 y 2016, las personas de la población LGBTIQ+ se enfrentaron a un continuum de violencia motivadas por la discriminación. Estos actos de violencia tuvieron dos objetivos: excluir a quienes consideraban “contrarios a la naturaleza” y castigar o corregir a quien tuviera una orientación o identidad de género diversa. “El hecho victimizante principal que encontramos documentado es el desplazamiento forzado, aunque este suele estar acompañado de otros, como la violencia sexual a modo de castigo o con fines correctivos”, apuntó la magistrada en entrevista con Voces Francas.
Por eso, la acreditación de Lucía y su hijo como víctimas en el macro caso 11 es fundamental. Este hecho les permitirá convertirse en intervinientes especiales en la JEP, es decir, podrán participar activamente en todas las etapas del proceso de justicia para narrar los hechos victimizantes que vivieron, aportar pruebas si lo consideran e incluso recibir protección especial si sus vidas se encuentran en riesgo.
Para Ángela Parra, abogada de Colombia Diversa, la organización que luchó para que este caso sea reconocido ante la JEP, la acreditación de ambos sienta un precedente en el reconocimiento de las violencias por prejuicio y es una muestra de que la JEP reconoce que la violencia vivida estuvo motivada por su sexualidad o identidad.
“Demuestra que estas violencias son igual de importantes que el secuestro, el reclutamiento y otras atrocidades del conflicto. Fue parte del repertorio de la guerra señalar a las personas LGBTIQ+ para exterminarlas, disciplinarlas y subordinarlas”, resalta la abogada.
Lucía nunca volvió a enamorarse. “¿Eso pa’ qué?”, exclama con firmeza. Si le preguntan, dirá sin titubeos: “¡Atrevida!”. La idea de un amor distinto a Julio es impensable.
Pero el tiempo, ese que con el pasar de los años no se ha llevado su recuerdo, parece que se detiene cuando ella saca de su billetera unas fotos viejas, pero intactas, de su juventud con Julio. “No vayan a creer que es Rafael Orozco. No, no, no. Es Julio”, se ríe mientras señala una foto en la que él parece una copia exacta del cantante de vallenato.
Mientras mira la foto, recuerda las palabras de Julio cuando su madre murió: “No se vaya a poner a llorar allá en el entierro, todo el mundo va a ir porque la marica va a hacer show, porque la marica va a llorar”. No lloró entonces, ni en el funeral de Julio, 15 años después.
La libertad, tan ansiada por todos los seres humanos, le fue arrebatada a tal punto de que le impidieron incluso llorar. Pero ahora puede hacerlo y, mientras sus lágrimas recorren su rostro, muestra la foto del guámbito -su hijo- y recuerda la primera vez que lo conoció.
Hace más de 30 años, Julio llegó con un bebé que no superaba el año de edad y se lo puso en las piernas. Su mamá biológica no quiso hacerse cargo de él y se los entregó. “Me dijo: ‘mire, usted siempre ha querido ser mamá. Ahí está el pelao’”. Desde ese momento, fueron una familia que desafiaba los prejuicios. Aunque la inclemencia de la violencia les arrebató ese derecho.

La información documentada por la JEP muestra que los grupos armados persiguieron a las personas LGBTIQ+ en razón de su orientación sexual, identidades y expresiones de género no normativas. Fotografía: Jeimi Villamizar
Días después de la muerte de Julio, Lucía fue llamada por el comandante de la guerrilla del pueblo. Fue con miedo, pues le habían dicho “que odiaba a los maricas”. Se fue como la sociedad suele creer que tiene que verse “un hombre”, de gorra, con un buzo ancho que disimulaba sus senos, una sudadera y sin maquillaje. A pesar del miedo, increpó a los guerrilleros por la muerte de su pareja.
“El comandante me dijo que lo mataron porque era un sapo del Ejército y que en esa moto extorsionaban a las personas. Yo le dije que nada de eso era cierto. Después de eso, me llamaron tres veces más para darme explicaciones de su muerte. Siempre había una versión diferente. Díganme que por marica, por vivir conmigo”.
Para la antropóloga Neira, la violencia en el caso de Lucía empezó desde el momento en que se negaron a reconocer su identidad. “Había un prejuicio sobre ella, decían que era un hombre. Pero también había un prejuicio sobre la forma en que nombran su relación. Desde ahí, empiezan los actos de violencia”.
Ángela Parra añade que el caso de Lucía ejemplifica las implicaciones de las violencias por prejuicio. “Ellos vivieron una cadena de victimizaciones. Inicialmente le asesinan a su pareja y posteriormente le reclutan a su hijo porque, según la antigua guerrilla de las FARC que hacían presencia en su territorio, ‘no era mujer para criar a un niño’”.
El reclutamiento de su hijo
Huyendo de la violencia y los señalamientos luego de la muerte de su pareja, Lucía se fue a Ecuador junto a su hijo. Duraron tan solo dos años, la lejanía le hacía añorar sus raíces y, decididos que la paz ya se había instalado en su pueblo, regresaron. Tan utópico parece aún ese deseo.
Montó su salón de belleza, a donde un día llegó un hombre que sacó por la fuerza a su hijo de 13 años. “Yo le decía: ‘ole pa´ dónde lleva el niño, ole, respóndame’. En un momento se volteó y me dijo: ‘Ya verá, gonorrea’”.
Destrozada, aún pregunta “¿Qué hacía yo? ¿A quién acudía?” Sus frases, cargadas de tristeza, reflejan la soledad que enfrentó. Durante tres años,no tuvo noticia de su hijo. “El argumento que le dio la guerrilla de las FARC fue que ella iba a pervertir al niño, que no era una mujer para criarlo”, señala la abogada Parra.
Su hijo se voló de la guerrilla y regresó con ella. Ninguno esperaba que el reencuentro estuviera cargado de las memorias de la vida de él en el monte. Con tan solo 15 años, tapaba la habitación para que nadie lo viera, se metía debajo de su cama para dormir o amanecía temblando dentro del clóset de su madre.
“Dígame, ¿cuál psicólogo? ¿Cuál terapia? En esa época a las maricas, las trans, como nos quieran decir, nos tocaba solas. Sacar pecho y seguir adelante”.
Un reconocimiento que marca un precedente
La abogada Parra explica que este reconocimiento marca un precedente para las familias diversas: “La JEP priorizó la relación y la forma en que se reconocían el uno al otro por encima de un papel que pudiera decir que es su hijo”.
Sobre este caso, la magistrada Julieta resaltó la valentía de ambos de presentar su testimonio ante el tribunal. “Por el solo hecho de formar una familia diversa, estas personas se enfrentaron a una serie de hechos victimizantes motivados por un prejuicio discriminatorio y todavía hoy viven en una situación de riesgo”, afirma.
La CEV y la JEP constataron que durante el periodo de 1950 a 2016 los grupos al margen de la ley que participaron en el conflicto armado, el Estado y la sociedad persiguieron, señalaron y ejercieron diferentes formas de violencia hacia las personas LGBTIQ. Detrás de estos actos se esconde una construcción de “masculinidad guerrera” que permitió que se perpetuaran.
La antropóloga Neira, sin embargo, prefiere hablar de “masculinidad militarizada”, porque, más allá del uso de las armas, la misoginia, la jerarquización y la subjetivización del cuerpo, tiene un sustento ideológico que se apoya en una cultura institucional de los grupos armados, tanto legales como ilegales.
A pesar del avance en la acreditación a Lucía y su hijo como víctimas, desde Colombia Diversa les preocupa la posible falta de reconocimiento de los comparecientes a las violencias por prejuicio. Ángela Parra explica que ya existe un antecedente sobre esta situación en el macro caso 02, que investiga las graves violaciones de Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitarios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbados (Nariño). De acuerdo con la abogada, en este caso la JEP estableció un patrón de violencias basadas en género y violencias por prejuicio; sin embargo, un grupo de comparecientes presentó una nulidad para no reconocer estos crímenes.
“El reconocimiento de los comparecientes es central para la justicia transicional. Sin embargo, el reconocimiento no depende solo de ellos sino también de la forma en que se aborden este tipo de violencias. No sólo para construir memoria histórica, sino también en la investigación que ayude a determinar la verdad sobre lo sucedido”, asegura Ángela Parra, quien suma a sus preocupaciones el tiempo que le queda al tribunal para investigar los hechos.

Informes de Colombia Diversa y Caribe Afirmativo señalan que los miembros de la antigua guerrilla de las FARC-EP persiguieron a las personas LGBTIQ+ para imponer normas de comportamiento de heterosexualidad obligatorias. Fotografía: Jeimi Villamizar
Hace pocas semanas Lucía se reencontró con su hijo luego de no haberse visto durante 17 años. Sus ojos se llenan de lágrimas al recordar ese abrazo aplazado y su corazón se arruga de felicidad, porque sabe que está bien. Le recuerda que no importa el tiempo, ni la distancia. Daría la vida por él.
Un par de años atrás se instaló en un nuevo pueblo. Está cansada de huir, de estar recogiendo sus “chiros” para buscar rumbo en un nuevo lugar. Ahora, intenta vivir tranquila, sigue haciendo lo que ama y que le da para vivir. Compra siempre comida de más, pues no quiere volver a pasar hambre. La gente aún la señala y la juzga, pero ha aprendido a vivir con los comentarios y las miradas discriminatorias. Tiene el apoyo de Colombia Diversa a la que considera “un ángel en su vida”.
Ahora, solo sueña con una casa, “pero una de verdad, no la del pesebre. Ni la casa en el aire, esa aún no la puedo bajar (risas)”. Una casa sin mayores lujos, donde pueda poner su negocio, tener una habitación cuando la visitan y un patio donde su loro -su mayor compañía- pueda vivir libre. Una libertad que durante años ha intentado alcanzar en medio de una sociedad que rechaza la diferencia.
* Los nombres reales fueron cambiados para proteger la identidad de las víctimas
*A la fecha, han sido acreditadas 75 víctimas en el subcaso 1 del macro caso 11: Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las Farc-EP. Cualquier persona de población civil que haya vivido hechos de violencia basada en género, violencia sexual, reproductiva o por prejuicio por parte de la extinta guerrilla de las FARC-EP antes del 1 de diciembre de 2016, puede solicitar su acreditación ante el subcaso 1 a través de la página web de la JEP, por el correo info@jep.gov.co o cualquiera de las oficinas territoriales de la Jurisdicción.
* Esta historia es el resultado de la formación ´Violencias basadas en género: los retos de su cubrimiento periodístico´, realizada por El Veinte con el apoyo del Instituto Colombo Alemán para la Paz – CAPAZ.