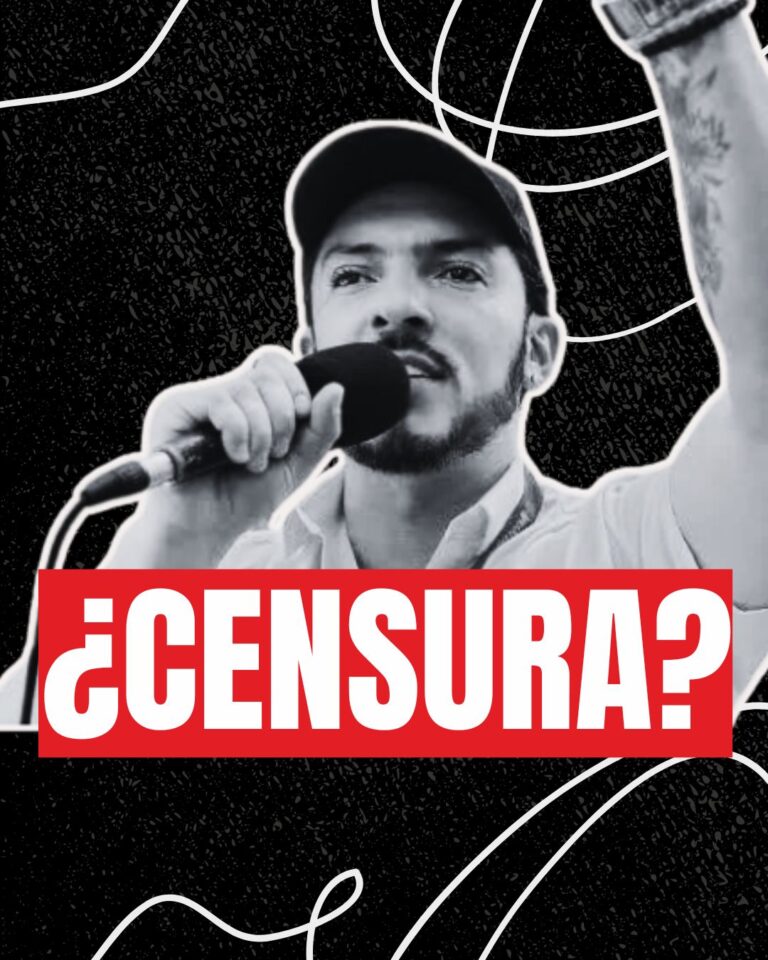En Colombia, se estima que cerca de tres millones de mujeres y personas menstruantes viven con esta enfermedad crónica e incapacitante. Aunque existe una Ley que establece directrices para su abordaje, quienes la padecen siguen enfrentando desconocimiento de los síntomas, demoras en el diagnóstico de hasta 10 años, estigmas y discriminación que deterioran su calidad de vida.
“Tienes que estar, no importa. Al personaje no le duele, a la actriz sí”, son las palabras que escucha Alejandra Pomés, diagnosticada con endometriosis, en su trabajo. Ha tenido que soportar las miradas de incredulidad al pedir un cambio de turno por su enfermedad, y ocultar su malestar cuando ayuda a otros a olvidar el suyo, mientras cumple su labor como payaso en un hospital.
La endometriosis es una enfermedad crónica que acompaña a la paciente durante toda su vida. Ocurre cuando un tejido similar al que recubre el interior del útero —el endometrio, que se desprende en cada menstruación— crece fuera de esta cavidad. El tejido también sangra en la fase menstrual, pero al estar fuera del útero la sangre se queda dentro del cuerpo, causando inflamación, dolor y formación de adherencias en los órganos, es decir, se pegan unos a otros.
Lo síntomas principales son dolor en la menstruación, la ovulación, durante o después de las relaciones sexuales, sangrado abundante, dolor pélvico crónico, fatiga e infertilidad, que inciden en la salud física y mental de las mujeres y personas menstruantes que la padecen.
Entre las manifestaciones más comunes de la endometriosis de Alejandra está el vómito y la inflamación. Y recuerda que cuando tenía 15 años sufrió de un sangrado en la nariz que sólo se detuvo con una cauterización, sin saber que estaba relacionado con su enfermedad. La endometriosis no sólo se encuentra en los órganos reproductivos.
El ginecólogo de la Universidad Nacional, Giovanni Riaño, explica que, en algunos casos, puede encontrarse en el intestino, diferentes áreas del abdomen, el diafragma, los pulmones y, aunque es poco común, también en el cerebro. Además, puede aparecer en cicatrices quirúrgicas, como las de cesáreas o laparoscopias.
Para Luz Marina Araque, fundadora de la Asociación Colombiana de Endometriosis (ASOCOEN), uno de los errores más comunes en la percepción de la endometriosis es reducirla a un problema estrictamente menstrual o de fertilidad. «Como esta es una enfermedad que en casi el 50% de los casos puede producir infertilidad, el enfoque suele centrarse en prevenir o tratar este síntoma. Pero no todas las mujeres tienen ese objetivo; muchas solo quieren, cumplir sus sueños y metas, tener una vida sin dolor”.
Un deseo que para Alejandra continúa siendo una utopía. Con los años, su experiencia sigue siendo dolorosa: “los síntomas eran que me duraba el periodo 15 días. A veces tenía que usar pañal porque la toalla grande no me servía. La copa o el tampón, por el hecho de abrirme un poquito, eran demasiado dolorosos. Mucho, mucho dolor. Mucha sangre”.
Araque explica que en Colombia aún no hay cifras oficiales: “Las estadísticas que se manejan hoy provienen de ASOCOEN […] Se estima que 3.5 millones de mujeres en el país tienen endometriosis y alrededor de un millón más presentan síntomas, pero aún no han sido diagnosticadas”.
Según la OMS, la endometriosis afecta cerca del 10% de las mujeres y niñas en edad reproductiva —190 millones— a nivel mundial.
Un diagnóstico que demora hasta 10 años
A pesar de ser una enfermedad que afecta al 10% de mujeres en el mundo, aún enfrenta retos significativos para tener un diagnóstico oportuno. Según ASOCOEN, las mujeres y personas menstruantes pueden esperar de 5 a 10 años antes de tener un diagnóstico preciso.
Alejandra, por ejemplo, esperó nueve años: sus síntomas empezaron desde los 14 y sólo hasta los 23 supo que su dolor tenía nombre. Los médicos no daban con la causa, le decían que tomara pastillas anticonceptivas, que tenía apendicitis o que estaba abortando.“No había escuchado qué era la endometriosis antes de ser diagnosticada. Fue hace poco que empezó el boom de ‘no, no es normal que te duela’, pero nunca pensé que lo tuviera”, asegura.
De acuerdo con Araque existen dos grandes barreras para la detección temprana: “La primera es la falta de autoconocimiento sobre el cuerpo y el ciclo biológico por parte de las mujeres, [sumado a] la normalización del dolor menstrual: por generaciones se nos ha dicho que ser mujer duele”. La segunda corresponde a la falta de formación especializada en el personal de salud.
Antes de la Ley 2338, el tratamiento se basaba en un consenso entre ginecólogos, sin orientaciones oficiales, pero ya existe un protocolo nacional liderado por la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología que establece criterios para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. No obstante, sostiene que “cuando las pacientes llegan a la EPS, lo primero que les ofrecen es la terapia hormonal, lo mismo para todas. No hay un programa educativo ni de acompañamiento y seguimiento”.
El doctor Riaño concuerda con Araque. Asegura que antes el personal de salud se basaba en consensos internacionales, por tanto “esta nueva guía da luz a los médicos para abordar a las pacientes”.
Además, sostiene que el tratamiento hormonal cuenta con mayor respaldo científico, pero puede generar efectos secundarios como náuseas, vómito o alteraciones en el estado de ánimo. “Aunque es el más aplicado, no se considera ideal, es necesario seguir avanzando en la investigación médica”. Por eso, asegura, el tratamiento debe ser adaptable a cada persona, teniendo en cuenta múltiples factores como la edad, el deseo de tener hijos o los síntomas particulares.
Por otro lado, menciona que los prejuicios dificultan el diagnóstico oportuno. Se tiende a minimizar el dolor al no encontrar una causa clara, acusando a las pacientes de exagerar, inventar o incluso de tener trastornos psicológicos.
Así las cosas, Luz Araque considera que “es un tema de salud pública que debería estar en este momento como una prioridad del Estado”.
La lucha por el derecho laboral
En Colombia, aunque la Ley 2338 de 2023 reconoce la enfermedad desde una perspectiva médico-laboral —es decir, establece una política pública para su prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral—, Carol López, abogada con especialización en derecho del trabajo, afirma que “hasta ahora, algunas entidades públicas han implementado licencias, pero en el sector privado, donde asesoramos a más de 80 empresas, ninguna ha aplicado aún estas flexibilizaciones”.
Otro hito clave fue la Sentencia T-448 de 2023 de la Corte Constitucional, que reconoció la endometriosis como una enfermedad incapacitante, tras el caso de una trabajadora despedida luego de someterse a tratamientos médicos. Decisión que puede abrir camino para que a futuro, se reconozca incluso como una incapacidad total si se demuestra una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, según López.
Sin embargo, en la práctica persisten las barreras. Según Araque, ASOCOEN ha recibido numerosos reportes de mujeres que al participar en procesos de selección son descartadas de inmediato al detectarse la enfermedad en los exámenes médicos, que no se les permite teletrabajar, salir antes o ajustar sus horarios en días de dolor intenso. Y en muchos casos los episodios de ausentismo terminan en despidos sin justa causa.
Desde que se aprobó la Ley, el Ministerio de Salud tenía un año para desarrollar e implementar las políticas públicas contempladas en ella. Pero el proceso se ha tardado.
Araque asegura: “quienes impulsamos la iniciativa hemos estado activamente involucradas en veeduría ciudadana, seguimiento y control para evitar que la ley quede en el papel. Actualmente, participamos en mesas de trabajo intersectoriales convocadas por el Ministerio de Salud. En estas reuniones se está construyendo el documento de desarrollo de política pública. Si bien aún no se ha implementado completamente, el proceso avanza”.
Las brechas en el servicio de salud
Alejandra cree que después de la ley ha visto cambios. En una de sus últimas visitas a la EPS el médico notó una protuberancia cerca de la costilla, alertando que podría tratarse de un foco endometrial que requeriría cirugía. Aun así, reconoce que son muy pocos los médicos que tienen conocimiento especializado. Y resalta que, gracias a la medicina prepagada, por la que paga 400 mil pesos mensuales, ha recibido una atención de mejor calidad.
La falta de presupuesto en el sistema de salud sigue siendo una barrera crítica, advierte Araque. Los exámenes especializados para diagnosticar la enfermedad son costosos, y el presupuesto médico que reciben las EPS es muy corto.
La creciente demanda económica que implica la enfermedad se refleja en el mercado mundial de tratamientos para la endometriosis, valorado en 1.28 millones de dólares en 2024, con una proyección de alcanzar los 1.85 millones para 2032, de acuerdo con Data Bridge Market.
Para Carol López, aunque la ley representa un avance, se queda corta en abordar las barreras estructurales: “No establece de manera clara cómo romper barreras geográficas, culturales e históricas que han perpetuado el desconocimiento sobre la enfermedad”. Aún hace falta educación, formación médica y voluntad política para comprender la endometriosis en toda su complejidad. Nos enfrentamos a un sistema carente de un enfoque de género con una deuda histórica con las mujeres que tienen endometriosis.
Para la abogada López, la solución requiere un compromiso político más allá de la simple expedición de la ley: «Estos retos van desde lo educativo hasta lo económico. Se necesita mucho compromiso del Estado para que no se quede solo en el papel y realmente se materialicen soluciones reales”, concluye.
** Valeria Cuellar es estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Valle, quien actualmente se encuentra realizando sus pasantías en Voces Francas.